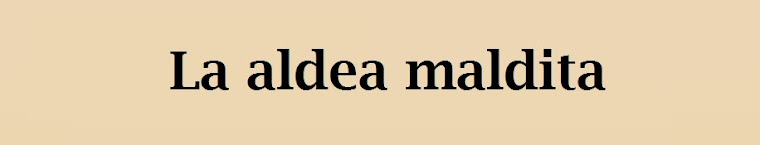Esta mañana en una tienda de Santa Clara un niño que todavía no cumplió diez años lloraba con estridencia. Al escuchar con atención, apartando los sollozos, todo el mundo alrededor supo que el niño era infeliz, como son infelices tantos niños que jamás obtienen los juguetes que desean. Pero este niño, buen niño, deseaba un juguete posible, un entretenimiento que la aparente economía de su familia podía costear. Sin embargo, el juguete posible es, a veces, el juguete prohibido. El niño, nuestro niño, reclamaba para sí una muñeca Barbie, que además, venía empaquetada junto a su pareja, un hombre tan estilizado como ella misma.
La abuela estaba dispuesta a complacer cualquier extravagante deseo del nieto conque no fuese el que efectivamente era. Cualquier juguete, cualquier diversión, cualquier precio, menos la muñeca. En medio de una multitud indetenible, al centro del ajetreo de gente que buscaba en cajones desordenados chancletas pares, la señora espetó sin contemplación:
—Tú eres macho… y los machos no juegan con muñecas.
Nuestro pobre niño, a su edad, aún no comprendía qué límites impone ser macho. Seguía la perreta, mientras se negaba el juguete, la muñeca, el goce. Y la abuela, perpleja ante tanta insistencia, tuvo que repetirle al niño, repetirse a ella, repetirle a la gente, repetirle al mundo entero que el niño era macho, y los machos no juegan con muñecas, los machos juegan con carros y pistolas, y las hembras (ah, las hembras) juegan con muñecas. Y tú no eres hembra.
Nuestro machito, limitado para siempre, deseaba un juguete, que era, a la vez, un modelo de personas heterosexuales, blancas, estilizadas y occidentales. Pero frente al prejuicio él solo era macho y la muñeca era la muñeca y la abuela sabía que los machos no juegan con muñecas. Y nada más importaba. Yo me fui de la tienda
art déco, tan felizmente decorada con las
garzonas de Conrado Massaguer, y el niño infortunado seguía llorando.
***
Ayer me acomodé un cintillo plástico en la cabeza para impedir que el pelo me molestara sobre la cara. Mi sobrino, asombrado ante esa imagen, preguntó a todos en la casa: «¿Y los machos usan cintillos?»
Anoche, cuando tocaron a la puerta mi madre me pidió que dejara a un lado el cintillo. Al principio dijo: «Luces horrible», y aclaró un momento después: «Nunca he visto a ningún hombre con cintillo». «He visto a miles», respondí.
Y ahora también he visto que el cintillo ha de ser prenda vedada para los varones, a pesar de su utilidad. Se inventó para las mujeres, no para mí. Dios mío… un simple cintillo plástico sin adornos ni flores ni flecos. Aunque, dígase la verdad, si tuviera adornos y flores y flecos quizás sería mejor.
Ha de ser que en alguna parte de alguna escritura sagrada que rige nuestra vida está escrito que los niños no jugarán con muñecas y los hombres no usarán cintillos, por una cuestión natural, dada, que precede al ser humano. Pero una niña tendrá para sí todas las muñecas del mundo, aunque representen inalcanzables modelos de belleza, aunque reproduzcan,
per saecula saeculorum, roles de género injustos y desiguales.
En el mundo del género, que es, en definitiva, nuestro mundo, algunos asumen naturalmente el prejuicio. Otros se oponen. Y también hay algunos héroes/heroínas: travestis que transgreden las normas, y que no son ni lo uno ni lo otro, y son las dos cosas, y son nada y lo son todo. Y hacen las calles. Y quizás jugaron con muñecas. Y usan cintillos. Y les importa o no les importa el género. Pero lo desafían.