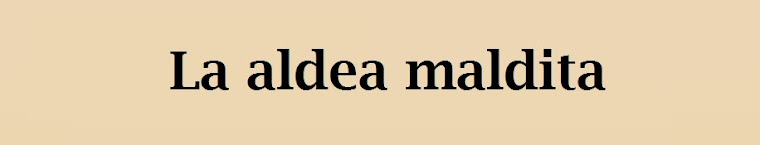Los camiones recorren todas las carreteras; cubren todas las rutas. Habrá poquísimos sitios de Cuba a donde no lleguen. Hay camiones de todas las formas y apariencias: viejos Chevrolet, Ford y Dodges adaptados a las nuevas (no tan nuevas) circunstancias, guarandingas engendradas a partir de antiquísimos aparatos, camiones cerrados que exacerban la claustrofobia y camiones abiertos y enrejados como jaulas, camiones que disponen de lonas desplegables para que no te mojes si llueve y camiones sin lona para que te mojes si llueve, camiones con muchos asientos y otros con muy pocos, camiones calurosos y frescos camiones que estropean el peinado. Por supuesto, hay algunos camiones veloces que viajan por carreteras donde se cruzan con otros camiones lentos, muy lentos.
Ahora sí, la experiencia nos lleva a comprobar que la gente, sobre los camiones, llega a ser más comunista que nunca. Después de las sacudidas, de los frenazos intempestivos, de las paradas por iniciativa propia del chofer, la masa proletaria se va acomodando: uno sobre el otro, la otra sobre el uno, todos sobre todas y viceversa. Los pasajeros comparten el sudor ajeno, la causa común, el cielo de zinc. Por lo general todos se unen en un frente cerrado contra el chofer que, por hacer el bien a los que están abajo, sube a uno y a otra y a muchos más, mientras va haciendo el mal a los que están arriba. Y la gente protesta hasta que alguien contradice las razones de los inconformes: «Si tú estuvieras botado en el medio de la carretera seguro querrías que te recogieran». Así queda zanjada la pugna entre los que están arriba y los que están abajo. Y sucede el abrazo colectivo, íntimo, sobre el camión.
En todos los camiones una mujer carga a un niño y un hombre cede un asiento (también podría ser al revés) y alguien se hace el loco y se niega a dar el puesto y alguien más dice que los tiempos están perdidos, que no hay cortesía, que para qué la gente va a la universidad… Hasta que todos se reconcilian otra vez por la causa común, bajo el cielo de zinc, y los ánimos se bajan. Y también, alguien siempre alude al embarazo, para decir que hay demasiada apretazón. Y Fulanita tiene que decirle a Menganito que por favor se separe, que está demasiado cerca.
La gente, en realidad, no viaja en camiones porque quiere. Sucede que los Chevrolet, los Ford, los Dodge… son los vehículos de trasportación humana más baratos después de los ómnibus de la Terminal (entiéndase por esto guaguas Girón, superbuses, algunas guarandingas multifuncionales que todavía existen, e improbables guaguas de Transmetro que nunca están programadas oficialmente). La gente empezó a adaptar estos aparatos —camiones norteamericanos de los años 50— en medio del Período Especial, cuando el transporte público se derrumbó.
Por su parte, las personas que viven en los municipios y trabajan en las cabeceras provinciales no pueden viajar a diario en camiones, pues la tarifa también se ha actualizado (es decir, alzado) más o menos recientemente. Antes, por ejemplo, viajar en camión de Placetas a Santa Clara costaba cinco pesos cubanos. Hace pocos años los choferes subieron el precio a diez pesos, sin que ninguna autoridad pertinente haya exigido la vuelta a cifras más racionales. De Sagua la Grande a Santa Clara también subieron las tarifas en el mismo tiempo, como si existiera un pacto muy serio entre camioneros. Al final siempre ganan los choferes y pierden los que viajan detrás. (Si uno pretende realizar un reportaje de investigación sobre el tema va a encontrase con choferes que dicen que a ellos el Estado les subió los impuestos, que el combustible está caro, que a menos de diez pesos la cuenta no da... Y parece que dicen la verdad).
Por su parte, las personas que viven en los municipios y trabajan en las cabeceras provinciales no pueden viajar a diario en camiones, pues la tarifa también se ha actualizado (es decir, alzado) más o menos recientemente. Antes, por ejemplo, viajar en camión de Placetas a Santa Clara costaba cinco pesos cubanos. Hace pocos años los choferes subieron el precio a diez pesos, sin que ninguna autoridad pertinente haya exigido la vuelta a cifras más racionales. De Sagua la Grande a Santa Clara también subieron las tarifas en el mismo tiempo, como si existiera un pacto muy serio entre camioneros. Al final siempre ganan los choferes y pierden los que viajan detrás. (Si uno pretende realizar un reportaje de investigación sobre el tema va a encontrase con choferes que dicen que a ellos el Estado les subió los impuestos, que el combustible está caro, que a menos de diez pesos la cuenta no da... Y parece que dicen la verdad).
Mientras tanto, la gente saca cuentas y economiza el salario entre las guaguas de la Terminal y los camiones particulares. A las máquinas van menos, porque las máquinas son para los que tienen familia afuera o un negocio muy próspero o un enfermo en el hospital o una necesidad tremenda. Vamos a los camiones, enrejados o asfixiantes. Lentos. Vulgares. Vamos donde podemos.