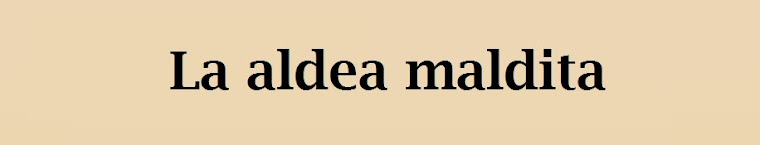¿Para qué saber si es mejor no saber? ¿Para qué hablar si se está muy bien callado? (…) Le decía: deja de pensar, esto no conduce a nada, deja de pensar y comienza a divertirte…
El emperador, Ryszard Kapuscinski
El emperador, Ryszard Kapuscinski
El principal problema de mis padres y de toda su generación tiene que ver con el silencio, o mejor dicho, con el miedo a la expresión. Nacieron en la década de 1960, en medio de la triunfante Revolución Cubana, bajo el sitio del imperio más grande del mundo. Sus propias circunstancias los determinaron como son: seres pragmáticos que prefieren no «meterse en problemas» porque «uno no va a resolver nada». A veces mis padres están de acuerdo conmigo, pero prefieren el silencio, la sobria tranquilidad de las noches plácidas. Un mecanismo humano de sobrevivencia les ayuda a olvidar las tragedias cotidianas —el salario, la carestía, los precios...— para dormir en paz.
Así, yo tengo que debatirme entre la complacencia de ellos y mis convicciones. (Su complacencia tiene que ver con mi bienestar. Mi bienestar tiene que ver con mi pensamiento. Mi pensamiento tiene que ver con mi expresión).
En la Universidad me enseñaron a pensar, y a estas alturas ya no puedo limitar las terribles elucubraciones de mi mente. Necesito causas y efectos, análisis de beneficios, riesgos, contexto, antecedentes y hasta catarsis. Naturalmente no puedo ser panglossianista, y al final, mis padres tampoco: ellos saben que el mejor de los mundos posibles no existe, por lo menos en la realidad.
En los últimos tiempos algunos amigos o conocidos fueron acusados de no ser exactamente revolucionarios, pues habían publicado sus opiniones en internet. Se les ha dicho, una vez más, que están en lo correcto pero en el lugar equivocado. Los inquisidores no saben que este trágico mundo funciona como aldea global, unas cuatro esquinas donde todo se sabe. El filósofo Marshall McLuhan (que perdone mi vulgarización) lo dejó claro en la propia década del 60 del pasado siglo. Internet y las telecomunicaciones convirtieron a este planeta en un espacio barriotero sin secretos, propicio al chisme y a la sospecha. Aquí se supone que no se debe decir para que no se pueda saber. Pero más tarde o más temprano, según la lógica del barrio, todo se sabe en todas partes.
Sin embargo, yo presumo que la confusión está asociada a la semántica: en Cuba hemos ido provocando un desplazamiento en el significado de las palabras revolucionario y disidente. Muchos de los revolucionarios canónicos tienen un discurso anquilosado, defienden a toda costa los principios verticales, por lo general prohíben, censuran o limitan mientras enarbolan las causas más justas. Hay un lujo que no puede darse la revolución: no puede, precisamente, dejar de ser revolucionaria. El trovador Silvio Rodríguez, en su Segunda Cita, dice: «superen la erre de revolución».
Por otro lado, se ha obsequiado el término disidencia a la oposición remunerada. Nadie pensó que disentir es más revolucionario que asentir. La unanimidad parece falsa. En una sociedad necesariamente diversa la contradicción, el debate y la crítica constituyen la única fuente posible de los cambios revolucionarios. Lo otro es la espiral del silencio, o qué sé yo.
Ahora mismo, si me manifiesto en contra de los precios de los automóviles en Cuba (dispuestos hace poco por el Estado), ¿en qué bando me sitúan? ¿Disidente, joven hipercrítico, o revolucionario impenitente? Si critico la terrible relación entre el salario de mi madre y «el precio de la vida», ¿soy inadecuado?
La principal diferencia entre mis padres y yo tiene que ver con la expresión. Ellos asumieron el mundo que les tocó y punto. Ellos padecen y callan. Yo padezco y no puedo callar. Sin embargo, carne de su carne al fin, los comprendo: mientras escribo yo también tengo miedo.